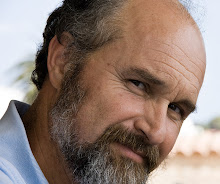¿Cuándo los niveles séricos de vitamina D son insuficientes?
En base a la historia clínica de una mujer de 61 años, menopáusica, y a las pruebas que se le hicieron para valorar su estado óseo (analitica, densitometría), se plantean en este artículo de MEJM qué consejos dar con respecto a la vitamina D3.
Se analiza el umbral a partir del cual se habla de “deficiencia” (niveles sericos 25-hydroxivitamina D por debajo de 10 ng/ ml [25 nmol/l ]), un estado que se relaciona con síntomas clínicos tales como debilidad muscular, dolor musculoesquelético, fragilidad y fracturas óseas ; y lo distingue del de “insuficiencia” cuando los niveles se encuentran entre 10-30 ng/ml (25 -75 nmol/l) sin que se perciban síntomas clínicos, pero que recientemente se ha puesto de modo y ha sido utilizado para describir un nuevo “síndrome” y aumentar el número de pruebas analíticas que se le realizan en este sentido.
Los niveles de insuficiencia podrían estar relacionados con alteraciones de la mineralización ósea y de fracturas en el futuro y se las relacionó en el pasado con alteraciones inmunológicas, diabetes o enfermedades cardiovasculares
Con todo, hay que tener en cuenta que existen problemas en cuanto a fiabilidad de su valor pues existen problemas en su determinación a la hora de establecer los rangos de normalidad pues los límites de los laboratorios han cambiado, esta determinación puede hacerse por distintos métodos; y además la vitamina D3 varía según las estaciones, la exposición al sol, y la dieta.
La Vit D3 precisa de dos pasos para sintetizarse, de tal modo que el 40-50% de la Vit D3 que circula proviene de la conversión a nivel de la piel. La forma activa es la 1-25 dihydroxivitamina D generada primariamente en el riñón; sin embargo los niveles de 1-25 dihydroxivitamina D no reflejan necesariamente los de la 25 dihydroxivitamina D [25(OH)D] es la más potente biológicamente y es causa de osteomalacia y de insuficiencia renal. De modo que los niveles de esta serían el mejor indicador de los niveles de vitamina D3 pues sería el resultado de la conjunción de todos los mecanismos implicados: desde la dieta, la insolación como su conversión hepática.
Los niveles de 25(OH)D son más bajos entre la raza negra que entre la blanca debido a su pigmentación cutánea. En los blancos la 25(OH)D varía enormemente debido a muchos factores ambientales, hormonales, genéticos y nutricionales, de tal modo que el IMC está inversamente relacionado con la concentraciones de 25(OH)D y los obesos tienen niveles entre 10- 20 ng /ml (25 -50 nmol/l). Sin embargo, según explican, entre las causas que generan unos niveles bajos de 25(OH)D (inferiores a 10 ng/ml) se encontraría la dieta pobre en esta vitamina junto con una falta de insolación, malaabsorción intestinal debida a enfermedades inflamatorias intestinales, celiaquía, cirugía gástrica, enfermedad biliar, sobrecrecimiento bacteriano intestinal, la utilización de fármacos antiepilépticos (fenitoína, fenobarbital...), y los corticoides utilizados crónicamente.
En general, según la OMS - World Health Organization- por debajo de 10 ng/ml debemos hablar de “deficiencia” y por debajo de 20 ng/ml como “insuficiencia”. Según la tan manida encuesta NHANES -National Health and Nutrition Examination Survey- la media de 25(OH)D en varios estratos de edad se encontró en 24 ng/ml (60 nmol/l), unos niveles considerados insuficientes según los standards admitidos.
Se admite que los niveles de la hormona paratiroidea (PTH) aumentan cuando la 25(OH)D se encuentra por debajo de 30 ng/ml a la vez que la absorción de calcio activo es óptima cuando el nivel de 25(OH)D se encuentra en 30 ng /ml, sin embargo ambos postulados están siendo puesto en tela de juicio, pues la relación entre la PTH y la 25(OH)D es variable entre 20-30 ng/ml, no existiendo una frontera inamovible a partir de la cual la PTH se eleva. Del mismo modo, no existe tampoco un umbral a partir del cual los niveles de 25(OH)D influyan en la absorción del calcio (en general este límite se encuentra entre 20-30 ng/ml).
En cuanto a la relación entre los niveles de 25(OH)D y su traducción en efectos óseos tampoco es un tema completamente dilucidado, de tal modo que en un documento de Ottawa mostró que los datos de 15 estudios que estudiaban la asociación entre los niveles de 25(OH)D y fracturas en mujeres postmenopáusicas era inconsistentes. Si bien una nueva evaluación por la Healthcare Research and Quality (AHRQ) sobre los mismos estudios encontró una asociación entre esta y el incremento de caídas en personas mayores institucionalizadas. Por otra parte, el documento se hace eco de que los suplementos de vitamina D3 en muchos ECAs suelen administrarse conjuntamente con calcio lo que impide sacar conclusiones del efecto exclusivo de esta vitamina. En este aspecto un metanálisis de 29 ECAs que estudió la suplementación de calcio y vitamina D3 o calcio solo sugirió que 1200 mg de calcio y al menos 800 UI de vitamina D3 reducen las fracturas e incrementan modestamente la densidad ósea, aunque no se evaluaron los niveles de la 25(OH)D y su relación con los resultados óseos. Que contrasta con una revisión –metanálisis- de la Cochrane sobre 10 ECAs que estudiaban el efecto de la vitamina D3 sola, junto con otros 8 ECAs de vitamina D3 suplementada con calcio, que no demostraban efectos en la reducción del riesgo de fractura, aunque marginalmente apoyaban al metanálisis anterior de que podría ser efectiva en la reducción de fracturas en personas mayores, Odds Ratio (OR), 0.89; (IC 95%, 0.80- 0.99). Con todo, según señalan los datos que relacionan la asociación con el riesgo de caída en personas mayores institucionalizadas continuaría siendo inconsistentes según diversos estudios recientes.
El Women’s Health Initiative mostró una reducción no significativa de fracturas de cadera en mujeres que recibieron 700 UI de vitamina D3 y al menos 2000 mg de calcio diario, si bien es cierto que la ingesta elevada de ambas sustancias en el grupo placebo limitaron las conclusiones.
Un subgrupo en mujeres mayores de 60 años mostró una reducción significativa del al fractura de cadera –aunque señalan que este dato debe interpretarse con precaución. Sin embargo, otros estudios ad hoc, según nos dice el documento, no mostraron efectos significativos de la vitamina D3 en las fracturas o caídas. Por ellos, se han diseñado estudios que avaluan si existe un umbral de 25(OH)D por debajo del cual se pueden producir efectos perjudiciales en la estructura ósea. Existiendo aquellos que admiten por debajo de 16 ng/ml o de 20 ng/ml existiría mayor riesgo de fractura y otros que no.
Por otro lado déficits de 25(OH)D – debajo de 20 ng/ml -se la ha asociado con riesgos arterioscleróticos, neoplásicos, inmunológicos como diabetes tipo 1y esclerosis múltiple.
La relación con la diabetes tipo 2 (DM 2) se ha sugerido en niveles por debajo de 30 ng/ml, aunque estudios recientes no lo confirman.
Capítulo a parte sonlas dosis de esta vitamina que se deberían administrar pues habitualmente los estudios se hacen en dosis entre 400-1000 IU, por tanto poco se sabe por encima de 1000 UI por día.
Un estudio realizado con dosis de 500.000 IU anuales durante 3 años mostró un incremento de caídas y fracturas en comparación con el grupo placebo, lo que plantea dudas.
Por ultimo, la intoxicación por vitamina D3 es rara y se manifiesta en dosis que exceden 10.000 IU por día y se manifiesta por hipercalcemia aguda, que corresponde a unos niveles en suero de 150 ng/ml de25(OH)D. Niveles séricos superiores a 60 ng/ml se han asociado con un riesgo aumentado de cáncer de páncreas, calcificaciones vasculares y muerte en general.
En conclusión, aún las contradicciones existentes y la necesidad de más estudios al respecto, se admite que suplementar con vitamina D podría se efectiva en la reducción de fracturas y caídas en ancianos institucionalizados con niveles de 25(OH)D por debajo de 20 ng/ml. De tal modo que ciertas Guías de práctica clínica al respecto recomiendan mantener niveles de al menos 30 ng/ml, aunque según ECAs actuales 20 ng/ml de hydroxyvitamina D serían suficientes para protegerles de las caídas y fracturas en el 97.5% de la población.
Vitamin D Insufficiency. Clifford J. Rosen, M.D.
N Engl J Med 2011;364:248-54.
 El subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias. Vicenç Navarro
El subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias. Vicenç Navarro