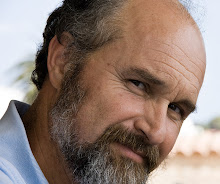Sobre la repercusión de la vacunación antigripal
En alguna ocasión hemos hablado de la gripe. De la controversia histórica de su aplicación a la población general y de los elementos de seguridad (riesgos), dado que en países como en EEUU sus organismos como el Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) y el Disease Control and Prevention (CDC) recomiendan vacunar a toda la población a partir de los 6 meses de edad.
En este país los adultos mayores de 65 años representan más de la mitad (50-70%) de los ingresos hospitalarios por gripe y de las muertes (85%) relacionadas con la gripe, de ahí que sea tan importante recomendar la vacunación en estas edades. Con todo, las tasas de vacunación aún hoy permanecen bajas.
Hoy, prácticamente acabada la epidemia de este año que al parecer ha sido especialmente virulenta en gravedad no en extensión, y en la que la vacunación no ha sido totalmente efectiva en los grupos de edad más vulnerables, hoy traemos aquí, dos estudios, uno, una estimación de los beneficios que puede reportar la aplicación poblacional de la vacunación antigripal en un país como EEUU, y otro la efectividad de la vacuna el presente año en EEUU, cuando aún no ha acabado la epidemia de gripe.
**En el primero presentan un método para estimar el número de casos evitados de gripe, de casos atendidos y de casos ingresados en el hospital en 6 recientes temporadas gripales. Para ello utilizan los datos de los sistemas de vigilancia epidemiológica de dicho país determinando el impacto de la vacunación. Este impacto fue definido como el número de casos prevenidos o evitados en forma de “fracción existente entre el número de casos estimados que han sido evitados relativos al número de casos que se hubieran producidos en ausencia de la vacunación antigripal”.
Según esta estimación durante los 6 años de seguimiento el número de casos por gripe evitados por la vacunación varía desde un mínimo de 1,1 millones (IC 95% 0,6-1,7 millones) durante la temporada del 2006-7 a un máximo de 5 millones (IC 95% 2,9-8,6 millones) durante la temporada del 2010-11, al tiempo que el número de ingresos evitados por esta medida varió desde 7.700 casos (IC 95% 3.700-14.100) en la temporada del 2009-10 en el punto más bajo, a los 40.400 casos (IC 95% 20.800-73000) en el más alto de 2010-11. El punto de mayor fracción en casos evitados se dio en el período del 2010-11. Según los estratos de edad las fracciones fueron variando.
Según este estudio el impacto de los programas de vacunación en EEUU generan un beneficio importante en términos de casos evitados, visitas clínicas y hospitalizaciones.
**En el segundo, utilizando los datos de 4.562 niños y adultos del programa americano U.S. Influenza Vaccine Effectiveness Network (U.S. Flu VE Network) y publicado en la revista Morbidity and Mortality Weekly Report , se estimó la efectividad ajustada global contra el virus gripal influenza A e influenza B en relación a casos de enfermedad respiratoria aguda atendida médicamente entre noviembre del 2017 y febrero del 2018.
Según éste, la efectividad fue del 36% (IC 95% 27–44%). Esto significa que la vacunación redujo el riesgo de presentar la gripe en un 1/3 de los vacunados. La efectividad fue mayor (59%) entre los niños entres 6 meses y 8 años, algo menos entre 19-59 años (33%) y no fue efectiva de una manera estadísticamente significativa en los estratos etarios entre 9-17 años, 50-64 años y en mayores de 65 años.
Según esta evaluación la mayoría de las infecciones por virus influenza se debieron al virus influenza tipo A, y alrededor de un 20% al influenza tipo B. Entre los primeros el 85% correspondió al A(H3N2) , y un 19% al A(H1N1)pdm09. El A(H3N2) ha producido una gripe ligeramente más grave.
De estos documentos se desprende como la efectividad de la vacuna es incuestionables pero que presenta márgenes de incertidumbre en relación a los virus circulantes que pueden hacer que su efectividad en ciertas temporadas gripales y en ciertos estratos de edad no quede del todo garantizada, como ha ocurrido en esta temporada.
Kostova D, Reed C, Finelli L, et al. Influenza illness and hospitalization averted by influenza vaccination in the United States, 2005-2011. PLoS One. 2013;8:e66312.
William Schaffner, MD; Daniel B. Jernigan, MD. Preventing Flu in Older Adults. Influenza Vaccines and Older Adults Medscape November 01, 2017
Marcia Frellick and Janis Kelly. Flu Vaccine Just 25% Effective Against Dominant Strain This Year. Medscape. February 15, 2018
Flannery B, et al. Interim Estimates of 2017–18 Seasonal Influenza Vaccine Effectiveness — United States, February 2018. Weekly / February 16, 2018 / 67(6);180–185
Temible oscuridad
Hace 23 horas